
Informe
Nuevo post-punk británico: un destello en la era Johnson
En la industria musical inglesa se frotan las manos: después de década y media de creciente irrelevancia, el rock británico parece dar señales de vida. Concretamente, alrededor de una serie de grupos del sur de Londres que comparten productor y una visión libérrima de lo que significa una etiqueta tan desgastada como post-punk. ¿Qué luces y qué sombras nos ofrece este movimiento aún indefinido?
Una prueba infalible de que uno se ha hecho viejo, además del pelo creciente dentro de la oreja y la progresiva transformación del cutis en algo similar a una bolsa escrotal, es darse cuenta de que está teniendo lugar un segundo revival de algo, como un déjà vu de la adolescencia que se cuela en el presente. Que aquello que estaba de moda reivindicar cuando uno tenía 16 o 17 años vuelve a estarlo: bienvenidos al enésimo advenimiento del post-punk británico.
Corría 2005, la música se conseguía en el eMule y cada semana salía un grupo sajón vestido con Fred Perrys y reportaje de página y media en la ‘NME’. Corrieron suertes dispares: por cada Franz Ferdinand había unos Dead 60s; por cada Arctic Monkeys, unos Pigeon Detectives. Algunos llegaron a gozar de un gran prestigio crítico para terminar siendo arrojados por la borda a los dos discos, como Bloc Party. En general, aquello que se dio a conocer como “post-punk revival” cogía el libro de estilo de Gang Of Four y lo aguaba de forma considerable con el objetivo último de salir en la banda sonora de algún “FIFA” y tener un slot a las cinco de la tarde en Benicàssim. Eran otros tiempos y todos teníamos otros valores. Los grupos buscaban descaradamente el hit: incluso aquellos más pretendidamente oscuros (Editors, por ejemplo) eran descaradamente pop en estructuras y objetivos.

Han pasado más de quince años de todo aquello. Si en 2005 el Reino Unido aún vivía bajo el espejismo de la prosperidad extremocentrista de Tony Blair, ahora gobierna un teleñeco histrión movido por un desarrolladísimo instinto de supervivencia y un sentido de la dignidad que brilla por su ausencia. Las tres palabras que han marcado la agenda política británica en los últimos diez años han sido “austeridad”, “Brexit” y “pandemia”. En el 2005 inglés, la amenaza política era que la guerra de Irak tuviera consecuencias en territorio propio (que las tuvo), pero la prosperidad era incuestionable. Scholes, Lampard y Gerrard en el mismo centro del campo: ¿qué podía salir mal?
Los tres últimos lustros de la música británica no fueron particularmente brillantes: salvo muy ocasionales arrebatos de genio, los grandes clústeres musicales estuvieron más cerca de Atlanta, San Juan o Seúl que de Londres o Mánchester. El grime se quedó a medias en su expansión mundial; el dubstep fue despojado de cualquier personalidad; el rock británico languideció. Los dos grandes artistas británicos de la década a nivel comercial fueron Ed Sheeran y Adele: el Reino Unido se había convertido en una factoría de música para jubilados. Cualquier excursión al top 40 británico en la última década resultaba desoladora: en un país donde PiL había colado un delirio del calibre de “Death Disco” en las listas de éxitos, los charts estaban llenos de pop blandito e inane. Hasta figuras otrora peligrosas y arriesgadas como Skepta se convertían progresivamente en caricaturas de sí mismas. Si algo hay interesante en este nuevo post-punk (sic) es que se ha articulado frontalmente frente a esta languidez.

El nuevo post-punk no es nuevo del todo
El nuevo post-punk es arty
Si en 2005 le preguntabas a los integrantes de un grupo británico aleatorio cuáles eran sus motivaciones para estar en la banda, era bastante probable que te dijeran que para follar y emborracharse. En 2021 seguramente también sea así, pero, además de no atreverse a decirlo, podrían citarte a Deleuze y Guattari: post-punk de raíces rizomáticas. Squid hablan de arte contemporáneo en sus entrevistas, Black Country, New Road introducen influencias klezmer, Goat Girl teorizan sobre las implicaciones de la disonancia, Dana Margolin de Porridge Radio (proyecto que hermana acertadamente post-punk con lo fi deprimente de dormitorio de colegio mayor) es una ilustre fanzinera: esta es una generación que se reconoce como artista. Se ha superado la dialéctica Liam Gallagher, endémica en el Reino Unido, consistente en responder “unga unga” a cada pregunta de un periodista. Se ha sustituido en buena medida por entrevistas que incluyen bibliografía a pie de página y citas en APA. ¿Susto o muerte?

El nuevo post-punk es sureño
Más allá de los frágiles vínculos musicales entre las bandas, cada una de su padre y de su madre, a esta generación la une el Windmill, una sala de conciertos de Brixton convertida en núcleo artístico para toda una generación. El Windmill, un local particularmente abierto a que artistas noveles y de escaso recorrido se lanzaran a un público exigente, ha dado pie a que todos estos grupos se foguearan en directo. El local tiene incluso su gran secreto de culto: Sistertalk, una banda que, de no ser por su tempranísima retirada, con apenas un single –“Vitriol”–, estaría poblando las mismas portadas que Squid o black midi. La mayor parte de las bandas son londinenses o, en su defecto, de ese agujero negro suburbial que atraviesa Essex, Kent, Sussex o Berkshire. Se ha dado una paradoja curiosísima en esta generación de artistas: la más descentralizada a nivel de consumo es la más centralizada a nivel de producción. El post-punk original estuvo lleno de héroes de provincias, de Salford a Sheffield, de Leeds a Grangemouth. Era en buena medida el eco de la desesperación de las ciudades industriales en crisis. La generación del nuevo post-punk viene de ciudades dormitorio y alquila habitaciones infladas de precio en barrios de Londres que hace 30 años eran de jamaicanos: la historia de una generación. Existen sanas excepciones, eso sí, como Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (ni uno más ni uno menos), que habitan un curioso espacio intermedio entre el stoner y el post-punk más abrasivo, y que vienen de Newcastle.
El nuevo post-punk es de clase media
El nuevo post-punk es (relativamente) arriesgado
Los grupos de esta generación muestran pocos prejuicios musicales y mucha ambición. Squid entregan singles de ocho minutos, lineales y tensos. Dry Cleaning se basan en canalizar la mala hostia de The Fall con interpretaciones vocales a lo Kim Gordon. Goat Girl tienen algo de versión abrasiva del C86, black midi son directamente inclasificables: un grupo capaz de concentrar noise rock, free jazz y a los American Football en 40 segundos de canción. Frente al post-punk de 2005, que buscaba el hit coreable por encima de todo, esta generación tiene otros referentes y otros objetivos. Son más ambiciosos artísticamente, más serios y cejijuntos, más intensos, algo menos machotes (la época obliga), pero siguen moviéndose en patrones cómodos para que el aficionado al rock-de-toda-la-vida no se sienta alienado. No hay el rupturismo salvaje del post-punk de los 70, no hay (aún) un disco que suene marciano como pudieron sonar This Heat, Young Marble Giants o The Pop Group. Algunos grupos sí que son decididamente conservadores en su apuesta. A Fontaines D.C. se les está poniendo cara de U2. A IDLES, de Kaiser Chiefs.

El nuevo post-punk es Dan Carey
¿Qué será del nuevo post-punk?
Cinco discos clave
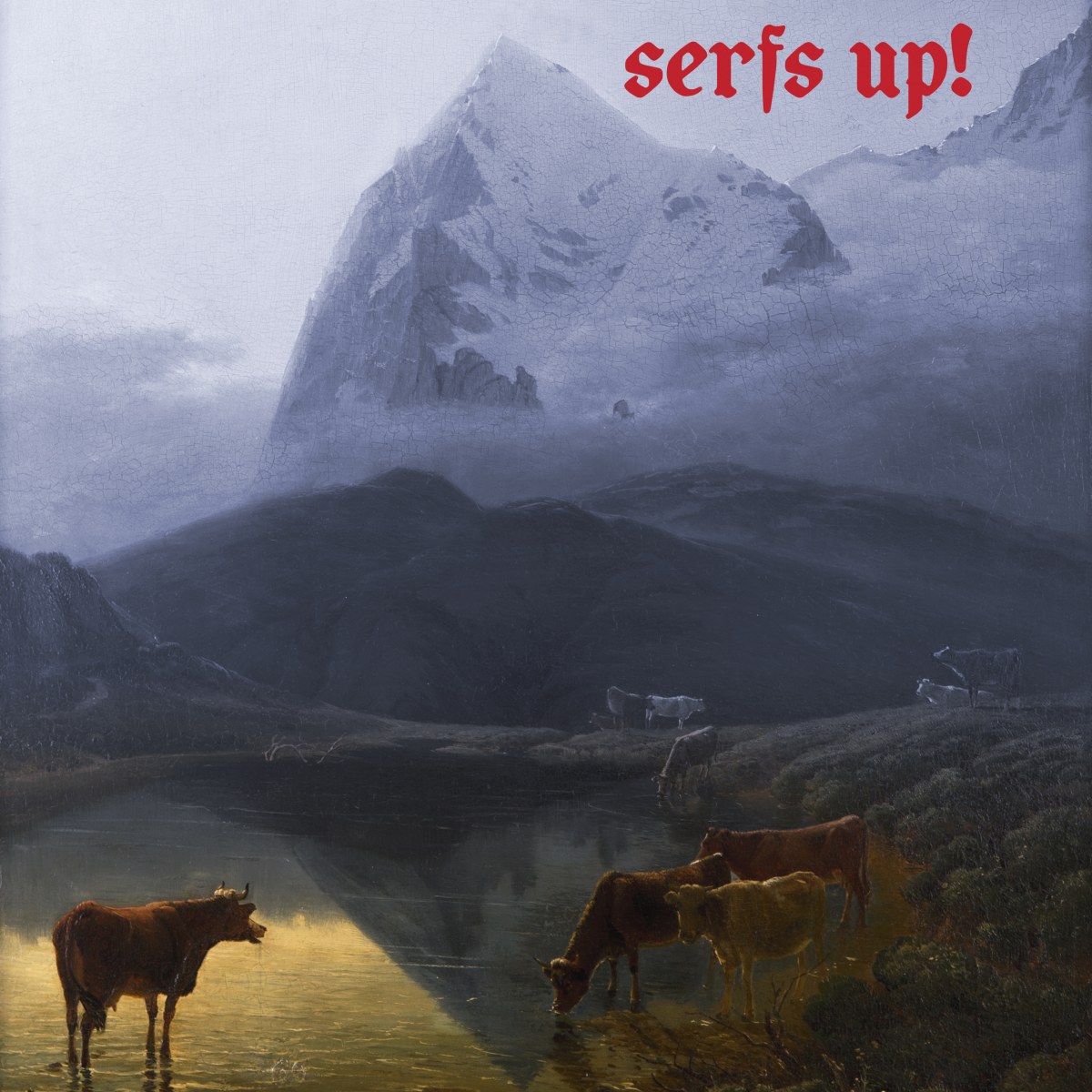
“Serfs Up!”
Estaban antes de que el imperio de Dan Carey tomara por la fuerza el rock británico, y posiblemente sigan una vez este quede reducido a nostalgia de 2021. La Fat White Family son un grupo caótico y visceral, errático pero con momentos de genio. Su tercer LP es posiblemente el más redondo, fruto de una huida a Sheffield para tratar (con escaso éxito) de desintoxicarse de una insostenible adicción grupal a diversas sustancias. Entre medias, un viaje que oscila entre la psicodelia y el post-punk más crudo.

“For The First Time”
Se puede argüir que las nuevas tomas de “Athen’s, France” y “Sunglasses” no tienen la misma garra que sus versiones originales. También se puede pensar que la deuda con Slint es a veces demasiado palpable, hasta el punto que parece que estén intentando hacer su “Spiderland” (1991) particular. Pero Black Country, New Road han conseguido con “For The First Time” un disco estimable, emocionante a ratos y con un calado lírico sorprendente.

“New Long Leg”
Florence Shaw y sus compañeros lo apostaron todo a un disco ocre, con nervio y mucha tensión. No tiene la voluntad casi progresiva de muchos de sus compañeros de generación, pero “New Long Leg” está cargado de mala hostia y de sarcasmo. La producción de John Parish, histórico colaborador de PJ Harvey, le da un toque atemporal que acompaña unas canciones que a veces se mueven en un delicado intermedio entre Sonic Youth y The Fall.
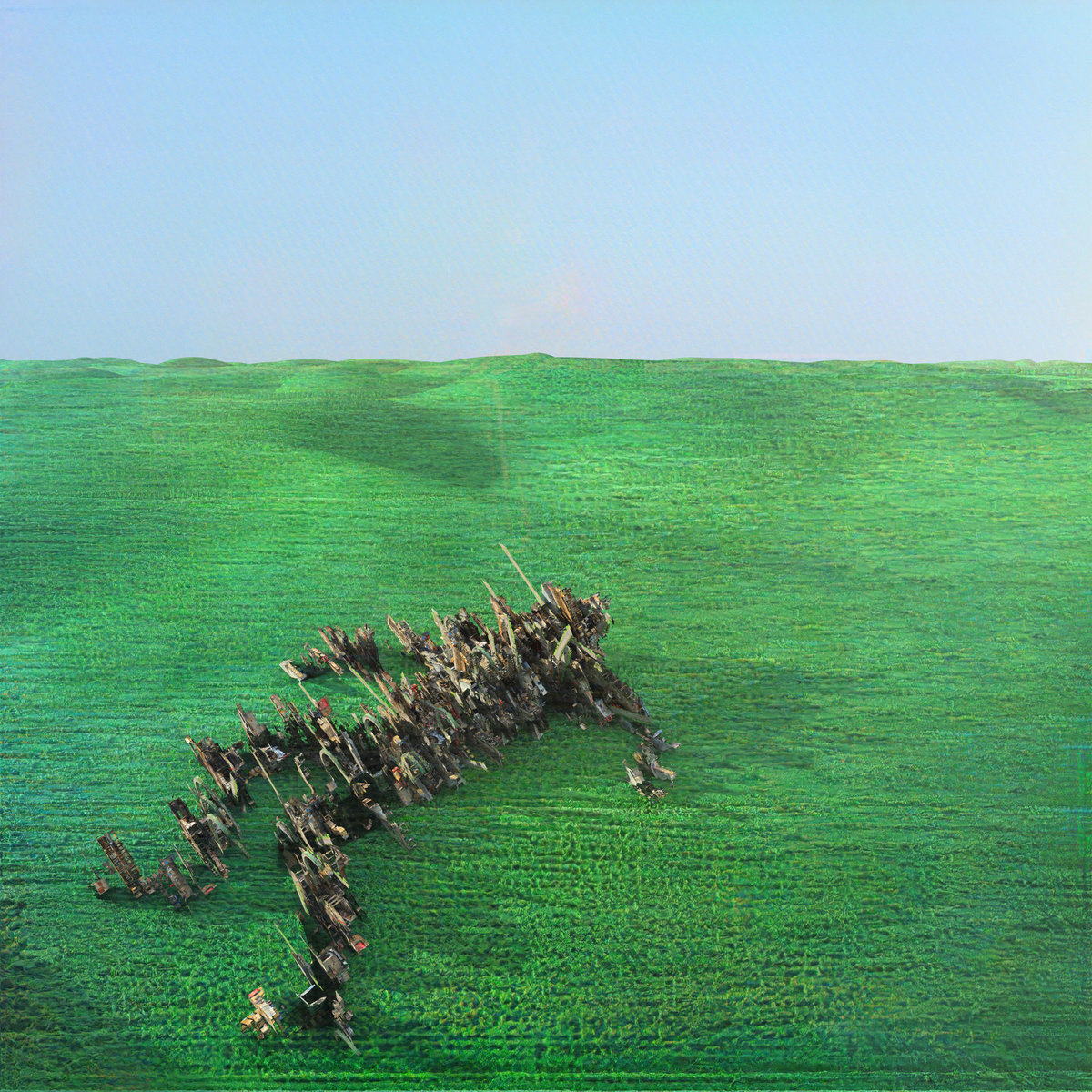
“Bright Green Field”
El LP más esperado de su quinta es una reivindicación de los ritmos maquinales, casi colindando con el krautrock, y las voces histéricas a lo David Byrne. Squid no le tienen miedo a dejarse llevar por los desarrollos ambientales y los quiebros rítmicos, en una exploración sonora que se agradece. Si uno logra ignorar la sensación de que ciertas canciones podrían sonar en el menú de un “FIFA” de hace diez años, “Bright Green Field” es un disco de lo más estimulante.

“Cavalcade”
El grupo más idiosincrático de su quinta, sin lugar a dudas. Primero, porque han conseguido algo que hasta hace bien poco parecía ciencia ficción: que algo que no deja de ser rock progresivo de vanguardia esté de moda en festivales indie. Mezclan una indudable pericia instrumental (Morgan Simpson es, probablemente, el gran batería del rock británico contemporáneo) con una ambición desmedida y una sorprendente falta de prejuicios musicales. “Cavalcade” es un auténtico viaje, errático a veces, pero siempre divertido. ∎

